Ilustraciones: Kilia Llano
Comentario sobre el texto:
En el ambiente posbélico del Kosovo liberado de los serbios por las tropas norteamericanas, unos niños juegan y sueñan. Con gran madurez narrativa -pulso seguro y firme, lenguaje sencillo y preciso- el joven autor santanderino mantiene en vilo la atención del lector hasta el fatal y conmovedor desenlace.
Aleksa encontró su tanque en un rincón recóndito del bosque, cubierto de maleza y de herrumbre. Para entonces habían cesado los últimos bombardeos sobre la ciudad de Pristina, unos cincuenta kilómetros carretera adelante. Dejaron de bosquejarse en el horizonte las columnas de humo de los incendios, de irrumpir en el cielo encapotado la sombra amenazante de los aviones. Aún estaban recientes la
 s incursiones de las patrullas serbias: aquéllas que, en su trayecto a Kursumlija, siempre hacían alto en la pequeña ciudad de Mitrovica para fusilar a unos cuantos kosovares y proseguir su camino. Karadzic, el padre de Aleksa, encontró su fin así. Un nombre menos, borrado en una noche ciega más. Una muerte coreada de ladridos de perros, de lamentos grises de viuda y lágrimas silenciosas de un niño de nueve años.
s incursiones de las patrullas serbias: aquéllas que, en su trayecto a Kursumlija, siempre hacían alto en la pequeña ciudad de Mitrovica para fusilar a unos cuantos kosovares y proseguir su camino. Karadzic, el padre de Aleksa, encontró su fin así. Un nombre menos, borrado en una noche ciega más. Una muerte coreada de ladridos de perros, de lamentos grises de viuda y lágrimas silenciosas de un niño de nueve años.Fue por aquella época cuando, una madrugada, los habitantes de Mitrovica vieron estallar un proyectil en el corazón del bosque, venido de quién sabe qué lugar. De entre los árboles surgirían, en un par de días, columnas motorizadas americanas en su paseo triunfal a Pristina. La muchedumbre se congregó en torno a la carretera para aplaudir el paso de las unidades; y Aleksa, que nunca había visto un tanque, se aproximó a uno americano y tocó incrédulo, con sus dedos menudos, el blindaje. No volvería a borrarse en su cabeza aquella estrella blanca, grabada en el costado, que para él significaba esperanza, liberación. También venganza. Desde entonces, le fue imposible contener su admiración por aquellos superhombres de ojos azules y piel lechosa; su entusiasmo por sus grandes aviones, discurriendo cada día entre las nubes para esparcir la paz.
–Algún día seré tanquista– murmuraba siempre a su madre, mientras ésta le arropaba en su cama–. Dirigiré un poderoso tanque americano, con su estrella blanca, y vendré de Estados Unidos a veros de vez en cuando... A ti te traeré leche condensada; y a Lara, esa muñeca que anuncian por la radio y que su padre no le puede comprar.
–¿No te gustaría también ser piloto?– le preguntaba su madre, por excitar la imaginación del niño.
–Sí..., también piloto. Tienes razón. Volaré en un caza americano, de éstos gigantescos que vemos volar hacia Pristina. ¿Sabes lo que haré entonces? Tiraré bombas contra los serbios y paracaídas con chocolate y azúcar para los niños de Kosovo...Y me aplaudirán... y me despedirán en los aeropuertos, con pañuelos blancos...
Cuando su madre apagaba la luz, Aleksa aún seguía murmurando qué países remotos sobrevolaría en su avión, cuántas vidas salvaría, qué regalos traería a tal o cual amigo. Otras veces se le antojaba ser tanquista, como aquel comandante de carro tan simpático, de pelo rubio, que le sonrió cuando le vio tocar emocionado su blindado.
Fue entonces cuando Aleksa encontró su tanque, en la espesura del bosque. Estaba en el mismo sitio donde el explosivo lo había alcanzado, algún tiempo atrás. Tenía manchas de hollín, de tierra salpicada, de acero hecho trizas por la explosión. El follaje había tenido tiempo de crecer alrededor, de revestir las láminas del blindaje con sus matojos espesos. De enroscarse alrededor del cañón, que como un dedo hueco apuntaba ciegamente al horizonte.
Tan pronto como lo vio supo que aquel tanque era suyo. Que desde algún tiempo, no sabía cómo, estaba esperándolo. Que sería aquel carro blindado el que le llevaría lejos de Kosovo, para tomar un avión rumbo a Estados Unidos. El tanque de sus sueños. En el que llevaría de copiloto a Lara, aquella chica tan simpática de cabellos rubios que se sentaba junto a él en clase, y que soñaba con ser actriz en Hollywood. Llevaría, quizás, a su amigo Jovan acompañándolos, porque como su padre era mecánico sería sin duda capaz de arreglar el tanque y ponerlo a punto.
Aquella noche se durmió pensando en Lara, en su tanque, en su uniforme de gala y su sombrero anglosajón de plato. En las manos de cien, mil, un millón de niños kosovares despidiéndolos efusivamente al dejar Mitrovica en su blindado, y más tarde al despegar en el aeropuerto, en un avión americano. Para luego volar alto, alto, muy alto... lejos de la tristeza, del horror, de las miserias. Sí, muy alto. Quién sabe si tan alto como su padre, que según el pope Dositeo, estaba también allá arriba, en alguna parte.
Al día siguiente, llevó a Lara y a Jovan al bosque. Prepararon la excursión en secreto, porque querían evitar que sus padres supiesen de la existencia del blindado y lo desguazasen para levantar chozas y adosados. El tanque los entusiasmó. Jovan tenía una colección de miniaturas de carros blindados, y era un experto en el reconocimiento de los distintos modelos. Diagnosticó que se trataba de un tanque serbio, que alguien con poca imaginación había titulado con no se sabía bien qué retahíla de letras y de números. Para el caso era igual. A Aleksa y a Lara, con los sueños puestos en América y Hollywood, les decepcionó un poco descubrir que fuese un vehículo yugoslavo. Sin embargo, con un poco de imaginación y utilizando las tizas de la escuela, dibujaron una estrella blanca en el costado y obligaron al tanque a “desertar” de las filas serbias. Así, sin más, tuvieron un tanque americano.
Todas las tardes, terminadas las clases, se citaban en su refugio secreto, sin que sus padres o sus compañeros supieran dónde pasaban el tiempo. Lara trajo unos planos, que dejaban abiertos sobre el cuadro de mandos para discutir qué itinerario seguir. Jovan rapiñaba las herramientas de su padre. Con ellas arregló la oruga, que yacía desencajada sobre la maleza, y reparó el boquete que el explosivo americano había hecho en la coraza. Las más de las veces, hurgaba en las bujías y en los dispositivos del motor, por ver si aquel monstruo echaba a andar. Salía de los bajos del tanque chorreando grasa, con la garantía del par de cachetes ganados al regresar a casa, pero inexplicablemente contento. Cosas de niños...
Cuando tuvieron el tanque limpio de maleza, y surtido de juegos y de libros, se creyeron preparados para guerrear. Aleksa, quien por ser comandante de tanque tenía el privilegio de ocupar la torreta, se enfundaba la cabeza con el casco y las gafas de goma que habían encontrado a unos metros del blindado. Lara, de copiloto, venía siempre atiborrada de mapas y de planos, y suministraba los víveres a los tripulantes de la gloriosa unidad. Jovan se ponía al frente del volante, y acompañado por el ronronear de tres gargantas imitando el bramido mecánico, el tanque avanzaba por el bosque. Aleksa miraba a su alrededor con expresión satisfecha, hasta que algo le sobresaltaba.
–¡Atención, serbios tras la colina...! ¡Enemigo a las diez en punto! ¡A las diez en punto! ¡Cuidado, cuidado, tienen cobertura de ametralladoras...!
Jovan giraba con dificultad la manivela del cañón, y con un séquito de chirridos de hierro desvencijado, el cañón rotaba y hacía fuego con estruendo. Y el tanque continuaba avanzando triunfalmente. Casi podían sentir el traqueteo irregular de la oruga sobre el terreno.
–¡Cuidado, cuidado...! ¡Aviones serbios sobre nosotros! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Repito! ¡Apoyo aéreo!
La noche llegaba siempre, inoportuna, dando cierre a una jornada de gloria y de triunfo. Los jóvenes reclutas del ejército americano regresaban a casa en la oscuridad de la noche, entre canciones y exclamaciones de júbilo. Lara se abrazaba a Aleksa al andar, para no caerse.
–¿Verdad que el tanque estará listo pronto, Aleksa...?
–Muy pronto, Lara... Ponte que en una semana estemos en América, para que te conviertas en una actriz famosa... iré a verte a los rodajes, ¿quieres?
–Sí... seré una gran actriz... Allí puede conseguirse lo que te propongas, Aleksa. Mi madre siempre dice que en América todo es mucho más fácil.
* * *
A Aleksa le gustaba la señorita Santic, porque si los viernes por la tarde terminabas pronto de hacer las cuentas, te dejaba hacer un dibujo de lo que prefirieses. Podías escoger. No como el señor Petrovic, que les había dado clase el año anterior y tenía la manía de prefijar el tema de los dibujos. La señorita Santic no era así. Le gustaba que los niños usasen su imaginación, y comentar con ellos sus dibujos, preguntarles qué significaba tal o cual garabato. Aleksa dibujaba aviones, tanques o cañones, siempre con la estrellita blanca, y la bandera estadounidense ondeando al fondo. A veces retrataba compañías de gigantescos soldados americanos, vestidos con uniformes coloridos y pisoteando los cuerpos grises de los serbios, que morían siempre con el ceño fruncido y los dientes apretados. A la profesora le hacían mucha gracia los dibujos; pero a Borislav, el antipatiquísimo compañero de mesa de Aleksa, no
 parecían divertirle.
parecían divertirle.–Pues eso que dibujas no es verdad, mentiroso. Todos los americanos son muy malos; me dijo mi papá que vienen con aviones y nos tiran bombas y matan a los que pueden.
–Eso es mentira, Borislav. Mi madre dice siempre que los americanos son los hombres buenos que vienen a salvarnos y a echar a los serbios, que son los hombres malos que mataron a mi papá. Y mi madre nunca miente, para que te enteres.
–Pues mi tío no era serbio y una bomba incendió su casa y lo mató, así que eso es mentira también.
Aleksa recordaba con vaguedad el derrumbamiento de una planta de edificios en las afueras de Mitrovica, hacia la primavera. Llegó a casa algo confuso.
–Mamá, en mi clase hay un chico llamado Borislav que es un mentiroso. Dice que los americanos son los malos, que vienen a matarnos a todos... ¿Verdad que los americanos lo único que quieren es salvarnos? Me lo has dicho tú mil veces. Él dice que los americanos mataron a su tío, pero no puede ser verdad...
Su madre se quedó callada. De pronto recordó el ruido de las sirenas, de las bombas, las carreras hacia el bosque, la sensación de ver pasar las horas largas tendida sobre el suelo, abrazada al cuerpo tembloroso de su hijo. Se sacudió la cabeza con energía.
–No le hagas caso, Aleksa, tienes tú razón– dijo sin separar la vista de la ventana–. Los americanos vienen a salvarnos, ¿para qué iban a venir si no?
* * *
Una mañana Aleksa no se encontró bien y no fue a la escuela. Paso el día en la cama, durmiendo, leyendo a ratos, pero al levantarse a comer descubrieron que le había subido la fiebre y que tenía una extraña sensación de mareo. La abuela dijo que era cosa de alimentación, la madre diagnosticó un catarro y la vecina quiso ver en aquellos síntomas un acceso de sarampión, sin que valiesen para nada las explicaciones de su madre asegurando que ya había pasado esta enfermedad. Pero tampoco sirvieron de mucho los cuidados. La madre le encontraba cada vez peor, y comenzó a asustarse. Pasados un par de días, llamó a Petar Rajik, el médico, que le estuvo examinando y haciéndole reír un poco, porque le veía débil y muy desanimado. Dicen que Rajik salió desorientado, con una visible expresión de extrañeza y la promesa de regresar pronto con nuevos aparatos para dilucidar qué era aquello.
Alguna tarde, Jovan y Lara pasaron a verle. Lara le susurraba al oído qué es lo que harían en cuanto se recuperase, y Jovan le regaló su tesoro más preciado, un tanque americano en miniatura que llevaba siempre a todas partes. Dicen que Aleksa, desde entonces, se durmió con él entre las mantas, acariciando a veces el cañón diminuto y la oruga de plomo. Cada día iban contándole qué mejoras realizaban en el carro, o qué innovaciones estaban pensando hacer. Aleksa, al oír hablar de su tanque, abría unos ojos como platos, pero sin levantar la cabeza de la almohada, porque cada vez estaba más pálido y más débil.
Pasadas dos semanas también ellos dejaron de venir. Llegó, en su lugar, el médico, con una bolsa de cuero llena de bultos. Estuvo reconociéndole durante cosa de una hora; pero Aleksa
 estaba lejos de allí. Volvía los ojos débilmente para mirar por la ventana, en un ángulo que abarcaba un pedacito del bosque.
estaba lejos de allí. Volvía los ojos débilmente para mirar por la ventana, en un ángulo que abarcaba un pedacito del bosque.–¿Sabe usted qué les pasa a Lara y a Jovan? Ya no vienen a verme... ¿Cree que se habrán enfadado?
Rajik le acarició la mejilla con familiaridad, le dijo que no sabía, que seguramente estaban ocupados, que durmiese. Luego salió de la habitación con el ceño fruncido y los dedos huesudos tamborileando sobre el maletín. Aleksa ya se había dormido, con la mano cerrada instintivamente sobre el tanque. En el pasillo, Rajik susurraba unas palabras a la madre. Que era algo muy raro, que Lara y Jovan también se habían puesto enfermos, que estaban investigando. Que de fuera empezaba a llegar información con cuentagotas sobre no se sabía bien qué historias del uranio empobrecido, y estadísticas sobre el aumento de ciertas enfermedades cancerígenas en Kosovo. Que sólo cabía esperar. Que no se podía hacer nada.
Aleksa no oyó sollozar a su madre en silencio, apoyada al otro lado de la puerta cerrada.
Al día siguiente, la madre de Lara dijo haber oído delirar a su hija sobre un tanque encontrado en el interior del bosque. Algunos vecinos del barrio hicieron una batida por la zona y regresaron con el tanque desmontado en planchas de hierro para construir cobertizos y trasteros, donde los niños juegan. Dicen que Aleksa nunca lo supo, y que siguió sin apartar la vista de la ventana y del bosque.
El señor Rajik regresó una tercera vez para examinar al enfermo. La madre, delante del niño, se esforzaba en ocultar con el dorso de la mano los ojos enrojecidos e hinchados. El médico, al observar los esfuerzos que Aleksa hacía por abrir los suyos, le hizo un gesto.
–Quítese la mano. No puede verla.
Salió de la habitación del niño con la misma expresión de melancolía e impotencia. y abandonó la casa muy rápido, tras intercambiar algunas frases apresuradas con la madre de Aleksa. Tenía prisa por avisar al pope Dositeo de que debía pasarse por allí esa misma tarde; que no lo dejase para otro día, porque podía ser demasiado tarde.
Aquella noche, Aleksa soñó que volvía a pilotar su avión, otra vez. Del suelo, ya distante y confuso, llegaban las aclamaciones de las familias kosovares, despidiéndole sonrientes. La cola de su avión, en la que estaba dibujada una hermosa estrella blanca, iba vomitando lotes de alimentos y artículos, que planeaban sobre el aeropuerto de Pristina con sus paracaídas. A sus pies, veía el espectáculo de un nuevo Kosovo libre y feliz, que poco a poco iban abandonado serbios grises, con las orejas gachas y la espada envainada para siempre. Para siempre.
La niebla y los kilómetros fueron empequeñeciendo la última imagen de su tierra, hasta que ya no quedó nada que ver. Pero Aleksa ya no volvía la vista atrás. Su avión había remontado el cielo como un pájaro, y ahora volaba a ras del mar. Hacia la tierra de libertad y esperanza que esperaba encontrar de un momento a otro, oculta tras cada nube. Hacia su querida América...
Datos sobre el autor:
JUAN GÓMEZ BÁRCENA (Santander, Cantabria 1984). Novelista, cuentista, poeta e investigador, fue Becario de
_____
Este cuento fue publicado originalmente en Caudal año 1, número 1, enero-marzo de 2002, págs. 15-19.
















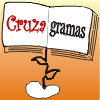
No hay comentarios:
Publicar un comentario