
por AMPARO CHANTADA
Comentario sobre el texto:
Se nos ofrece aquí un interesante y documentado recorrido por el devenir histórico y actual estado del cementerio de Ciudad Nueva, declarado Monumento Nacional en 1989 y dependiente de Patrimonio Cultural desde 1991.
Años de estudios sobre lo urbano y la ciudad me han evidenciado que, en los inventarios inmobiliarios o en la valorización de los bienes materiales urbanos, no figuran nunca uno de los más tangibles: los cementerios. Pocos escritos de urbanismo mencionan estos espacios sagrados, desde el siglo XVIII siempre planificados en las afueras de las ciudades. Fagocitados poco a poco por el crecimiento la ciudad, un buen día los cementerios se encuentran dentro del tejido urbano como grandes espacios verdes, silenciosos, recogidos ante el bullicio y la indiferencia de la población. En algunos casos sus terrenos son reconvertidos por la avaricia infinita de los contemporáneos. En otros, se declaran monumentos culturales, patrimonios nacionales, debido a sus riquezas materiales e inmateriales. Entonces se convierten en museos a cielo abierto de arquitectura funeraria, en auténticos libros de historia de una insólita majestuosidad, donde vida y muerte se confunden en una sola madeja. Es el caso de nuestro cementerio de Ciudad Nueva, en la avenida Independencia, cementerio céntrico pero ignorado en un Santo Domingo que, con 500 años de existencia –y a pesar de ellos–, no ha podido sacudirse la triste imagen de ciudad sucia descrita por Eugenio María de Hostos al final del siglo XIX. Desorganizada y anárquica, sin urbanidad, Santo Domingo es hoy día un modelo de caos urbano reforzado por su repentina y descabellada atomización en cinco municipios. En uno de ellos, el de Santo Domingo, en un extremo del parque Independencia, tras majestuosos laureles centenarios se cobija este monumento nacional donde la gran mayoría de los muertos que allí yacen (los restantes, cuyas lápidas nos recuerdan que partieron dejando penas y tristezas, son anónimos) han escrito páginas ilustres de nuestra historia, sobre todo del siglo XIX, siglo en el que se forjó la identidad del pueblo dominicano. Este cementerio nos ofrece mil y un aspectos de extremo interés: la arquitectura mortuoria nos da muestras de las modas existentes en aquél entonces en torno a materiales, lápidas y esculturas funerarias; las clases sociales se reproducen aquí, en este espacio sacro, con más fuerza; las enfermedades y epidemias del pasado siglo XIX arrastran sus tragedias en las numerosas tumbas de infantes y adolescentes; las nacionalidades que confluyeron para formar el ser dominicano se manifistan de igual modo que tragedias como el ciclón San Zenón y la Guerra de Abril de 1965 –y asimismo el propio abandono del camposanto, triste realidad de nuestros días.
La ciudad y la muerte
Ciudad es urbanidad. Ciudad siempre fue albergue de los vivos y de los muertos. Nuestra ciudad colonial fue así: cuidaba a sus muertos entre los vivos, en sus iglesias, en la de Santa Bárbara, en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la margen oriental del río Ozama, o en el Paseo de la Catedral: los más adinerados tenían sus espacios privilegiados en el seno de la catedral: unos tumbas, otros capillas, pero todos pensaron en la inmortalidad. Pero la mayoría de la población reposaba al pie de un pilar, sin lápidas, alejados de las vanidades terrenales. Pues casi todos morían durante las numerosas epidemias que durante aquellos tiempos mortificaron a la humanidad y a la isla –peste, viruela, tuberculosis, sífilis, tifus, fiebre amarilla, sarampión, malaria, varicela…— y muchos lo hacían encerrados en hospitales alejados donde los gemidos no molestaban a los parroquianos. El hospital era monasterio, cárcel y cementerio, como lo fue el de San Francisco, en lo alto de la Ciudad Colonial. Posteriormente las necesidades colectivas hicieron evolucionar no sólo el modo de enterrar sino también el ritual que lo acompañaba, necesidades ligadas a la salubridad, a la falta de espacio central urbano, a la secularización de la muerte. En España, el primer paso para separar el mundo de los vivos del de los muertos se dio en 1787 con la Real Cédula de Carlos III, la cual señalaba que debían abolirse los cementerios parroquiales. Dicha ordenanza debía ser cumplida tanto en España como en sus colonias, de modo que la misma se ejecutó también en éstas. Esta Real Cédula provocó toda una discusión referida a las nuevas exigencias de salubridad en la construcción de los cementerios urbanos: estos debían construirse lejos de la ciudad, por cuestiones de higiene y sanidad; debían ser plantados de árboles para ayudar a la aireación; además de otras normas constructivas que señalaban la localización de la iglesia, los espacios para los nichos, las tumbas de suelo, los mausoleos, los jardines y servicios anexos para el personal. La Real Cédula fue bien acogida por la población pues respondía al bien común y al interés de la mayoría. No obstante, aquí en Santo Domingo la orden de construir cementerios lejos del centro urbano no procede –como sería de esperar– de España, sino de Haití, ya que Jean Pierre Boyer había invadido la parte oriental de la Isla en nombre de la joven República de Haití el 9 de febrero de 1822. Con la ocupación, Jean Pierre Boyer impone en Santo Domingo la Constitución de 1816, y con ella unas reformas producto de la Revolución Francesa de 1789. Entre estas reformas se encuentran: la confiscación de los bienes de la Iglesia, la reforma agraria y la imposición de impuestos. El cementerio nuevo será inaugurado en 1824.
Primera reflexión sobre la distancia con la muerte
Alejar el cementerio del espacio urbano inmediato significó, primero, desvincular las ceremonias funerarias de la vida pública, hacerlas privadas. El oficio religioso permitía a la familia y a la sociedad enfrentarse a sí mismas y a la idea de la pérdida de una persona social, de un individuo poseedor de ciertos roles y estatus que se mantenían dentro del sistema social, y cuya desaparición y falta
 debía ser suplida o llenada por la sociedad. Además, el oficio religioso ayudaba a superar la sensación de inestabilidad creada por la pérdida de un ser amado y la ansiedad producto de las expectativas y conflictos que se generan en torno al rito, dado que los distintos elementos sociales deben disputarse la sucesión de los roles dejados vacantes y deben asumir los derechos y deberes que poseía el difunto en vida. Alejar el cementerio permitió así a los vivientes olvidarse de la muerte en la cotidianidad, relegarla en el subconsciente para “un después”, ya que la muerte llena de angustia y de miedo al ser occidental, aun cuando éste sea católico. La muerte es un fenómeno que, en última instancia, enfrenta al ser humano a la idea de su trascendencia, y allí radica también la gran importancia que le atribuye toda sociedad. En la religión católica se fomenta el amor y la misericordia hacia el prójimo y la idea de una vida mejor en el más allá. Sin embargo, cuando llega el momento real y cierto de la muerte, el ser humano experimenta emociones ambivalentes: el que está frente a ella siente a la vez impotencia y serenidad, mientras que los parientes cercanos al moribundo sienten dolor, inseguridad y tristeza ante la pérdida del ser amado; también la desesperación por el vacío creado por su partida pese a la esperanza y el regocijo de que vivirá en un mundo carente de sufrimientos en el más allá, ya que la muerte para los católicos es la continuación de la vida, donde el espíritu abandona el cuerpo para alcanzar la felicidad eterna. Así, vemos como las lápidas recogen los sentimientos de humildad frente al terrible vacío creado por la muerte.
debía ser suplida o llenada por la sociedad. Además, el oficio religioso ayudaba a superar la sensación de inestabilidad creada por la pérdida de un ser amado y la ansiedad producto de las expectativas y conflictos que se generan en torno al rito, dado que los distintos elementos sociales deben disputarse la sucesión de los roles dejados vacantes y deben asumir los derechos y deberes que poseía el difunto en vida. Alejar el cementerio permitió así a los vivientes olvidarse de la muerte en la cotidianidad, relegarla en el subconsciente para “un después”, ya que la muerte llena de angustia y de miedo al ser occidental, aun cuando éste sea católico. La muerte es un fenómeno que, en última instancia, enfrenta al ser humano a la idea de su trascendencia, y allí radica también la gran importancia que le atribuye toda sociedad. En la religión católica se fomenta el amor y la misericordia hacia el prójimo y la idea de una vida mejor en el más allá. Sin embargo, cuando llega el momento real y cierto de la muerte, el ser humano experimenta emociones ambivalentes: el que está frente a ella siente a la vez impotencia y serenidad, mientras que los parientes cercanos al moribundo sienten dolor, inseguridad y tristeza ante la pérdida del ser amado; también la desesperación por el vacío creado por su partida pese a la esperanza y el regocijo de que vivirá en un mundo carente de sufrimientos en el más allá, ya que la muerte para los católicos es la continuación de la vida, donde el espíritu abandona el cuerpo para alcanzar la felicidad eterna. Así, vemos como las lápidas recogen los sentimientos de humildad frente al terrible vacío creado por la muerte.El sitio original del cementerio
El sitio actual del cementerio de la avenida Independencia quedó establecido a finales del siglo XVIII. Era éste entonces una pequeña llanura llamada Ejido de la Sabana (la actual Ciudad Nueva), lugar de pastoreo y potrero localizado en las afueras de la ciudad amurallada, y donde se fusilaba a los delincuentes. La Ciudad Colonial tenía en ese momento tres puertas de acceso: la puerta de la Misericordia, la del Conde y la de San Diego, que servía sobre todo para el paso de alimentos y viajeros.
Fue en esta llanura donde se inauguró el 29 de agosto de 1824, durante el Gobierno de Ocupación Haitiana (1822-1844) presidido por Jean Pierre Boyer, el Cementerio Municipal de Santo Domingo, con el primer entierro, el de Juana Flores, ciudadana dominicana que se convirtió así en la baronesa del cementerio. En 1826 se enterró el primer judío, nacido en Amsterdam (Holanda): Jacobo Pardo Matif, muerto a los 46 años de edad. La ocupación haitiana termina en 1844 y no es hasta 1852, gracias a las gestiones de la Sociedad Masónica “La Estrella de Oriente”, que se comienza a limitar una parte del cementerio con alambres de púas. El cementerio tenía en ese entonces 40 varas de frente por 58 de fondo. Pocos años después de la anexión a España, se promulgó en Santo Domingo el decreto del 17 de mayo de 1853 que prohibía enterrar los muertos en los patios de las casas y de las iglesias. Y por decreto del Gobierno el cementerio quedó a cargo del Ayuntamiento el mismo 17 de mayo de 1853. En 1854 el Ayuntamiento iniciaba la construcción de la pared de mampostería. En 1865 el mismo se ampliaba con los terrenos yermos de la sabana del Estado o del Rey. Por eso se llamó primero Cementerio de la Sabana, después Católico y, más tarde, con la apertura de la vida cultural y social del país, Cosmopolita. El 29 de marzo de 1887, por disposición del Ayuntamiento, el cementerio se llamó definitivamente Cementerio Municipal. El terreno medía entonces 11 pies de largo y 10 pies de ancho.
Las vicisitudes de los muertos
El cementerio de Ciudad Nueva fue primero cementerio católico. Pero en 1853 se concedió al cónsul inglés radicado en el país (Sir Hermann Schomburgh) parte del terreno para enterrar a sus conciudadanos, lo cual provocó grandes revuelos por ser aquéllos en su gran mayoría judíos. Así, el cementerio se dividió en dos: un lado católico y, arrinconado en el sur, un lado judío. Hasta que en 1862 Elías Gross, pastor de la Iglesia metodista africana pidió permiso para enterrar los muertos de su religión procedentes del extranjero. Entonces el cementerio se dividió en tres. Así permanece hasta hoy, pero unidas la tres partes en un solo cementerio. En 1865 la parte norte fue escogida para sepultar las víctimas del cólera y de la influenza (gripe), ubicándose allí desde entonces la fosa común. La primera organización que se hizo cargo del cementerio fue la llamada Sociedad Cosmopolita, creada el 21 de septiembre de 1880 y compuesta por Jacobo Ramos, Presidente, Eugenio de Marchena, Secretario, Namir de Castro, Tesorero y Samuel y Rafael Curiel, asesores. Esta organización se encargaría de sanear y cuidar el cementerio. La primera restauración del mismo se realizó en 1883, durante el gobierno de Ulises Heureaux, con una inversión de 1125 fuertes para la construcción del enverjado de hierro. Así el cementerio quedó bien delimitado en las afueras de la ciudad, ciudad que había visto el 11 de febrero de 1884 derrumbar parte de su muralla para la construcción del parque Central Independencia. El cementerio judío perteneció a la corona inglesa hasta el año de 1915, arreglo del que fue autor el señor Benjamín de León. En ese mismo año dicho señor, junto al cónsul inglés de entonces, Abraham de León, gestionaron la donación y entrega de terrenos del cementerio hebreo, dando lugar en 1916 a la construcción, en la parte noroeste del cementerio, de la Escuela Normal Superior de Varones de Santo Domingo (hoy Colegio San Pío), limitada al sur con las calles Canela y Estrelleta. En ese momento las divisiones del cementerio desaparecieron y un muro uniforme fue construido en el exterior del mismo. Sin embargo, en el interior, en la tierra, marcada para siempre, quedan las piedras de esa larga y difícil batalla para enterrar todos los muertos en un mismo camposanto. El cementerio de Ciudad Nueva ha estado abandonado por las autoridades desde su creación. En 1852, en el periódico La Bandera Española, surgieron las primeras quejas por este abandono permanente: su cerca estaba en malas condiciones. Y ya en 1863 –según nos narra Luis Alemar en su libro La ciudad de Santo Domingo–, los vecinos siguen quejándose del mal estado de la parte judía e inglesa, y protestan por el hecho de que se entierran animales en el cementerio. La Sociedad Cosmopolita hacía por solucionar esos problemas y durante un tiempo pudo hacerlo. Sin embargo, la Ley 214 del 4 de marzo de 1943, que traspasó definitivamente el mantenimiento de los cementerios a los ayuntamientos, permitió que esa pequeña “ciudad de los muertos” fuera tanto o más desorganizada que la ciudad de los vivos. En efecto: la organización interna de los cementerios, su adecuada y estricta parcelación en calles y avenidas principales no ha podido respetarse, produciéndose además profanaciones de tumbas, robos, así como la perpetración en las paredes de irrespetuosos grafitis. Por fortuna el cementerio fue declarado Monumento Nacional en 1989 y en 1991, por el decreto 390-91, su conservación quedó a cargo de Patrimonio Cultural.

La ciudad amurallada
El censo levantado en 1892 por un grupo de ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo arrojó un total de 14.072 habitantes. De éstos unos 6. 128 eran varones y 7. 943 hembras. Con relación a la edad, hasta 7 años había 2. 548, y mayores de 7 años 11. 524. En ese censo, 2.282 habitantes se declararon casados, 11.196 se consideraron solteros, 594 viudos o viudas. Había en ese momento 11.819 ciudadanos nacionales y 2.253 extranjeros. El censo de las viviendas demostró que en la ciudad de Santo Domingo había 2.654 casas, de las cuales 2.361 eran de una planta y 293 de dos. Con relación a los materiales de construcción las mismas quedaban distribuidas así: 1.287 eran de mampostería y 1.367 de madera. 907 estaban cobijadas de yagua o cana y 868 de zinc, 687 de ladrillos y de tejas de barro 89, de tablillas 54 y en ruinas, algunas 49. Tenemos así una idea del estado de pobreza en que vivía la población en ese entonces. La ciudad tenía tres parques: el Colón, el Duarte y el Padre Billini. En el censo se reportaron dos cementerios, pegados los dos: el municipal y católico, con su pared de mampostería y verja de hierro, y el cosmopolita y judío con verja de madera. Santo Domingo era una pequeña ciudad aldeana, bien frágil frente a los ciclones y otros desastres narturales, cuya vida económica dependía de su puerto, donde comerciantes y mercancias llegaban desde todos los rincones del mundo: Saint Thomas, Italia, Curazao, el Líbano…
El cementerio hoy
El estudio del cementerio, que es como estudiar una pequeña ciudad de 22, 000 m2 y de 3, 393 tumbas, nos revela muchos secretos: Genealogía, Historia, Geografía, Historia de la Medicina, Arquitectura funeraria, son algunas de las disciplinas en las que se engloban los muchos secretos que nos revela su estudio. El mismo nos obliga a poner en práctica varios niveles de lecturas y a interpretar, en ese pequeño espacio sacro, los tiempos diferentes del pasado, las sociedades y las nacionalidades que conformaron el espacio dominicano desde mitad del siglo XIX. Santo Domingo fue una tierra insalubre, donde sus niños morían de fiebres y gripes; las tumbas pequeñas expresan en sus lápidas el dolor de las familias, tal como nos lo muestra la de ese niño francés en la que se lee: “A la memoire de Jean Alexandre Depré, né a Santo Domingo, le 16 Septembre 1826 et décédé le 24 Juillet 1829, a l´age de 2 ans, 10 mois et 8 jours”. La lápida expresa el dolor de sus padres: “ L´amour paternel en pleurant sa perte lui éleva ce froid monument”. O la de ese otro niño italiano: “Michelito Masturzi, nato el 11 maggio 1894 y morto el 15 diciembre 1896”, a la edad de 2 años y medio. O la de los mellizos César y Olga Tirado, nacidos en 1929 y muertos en 1931. El cementerio es testimonio asimismo de todas las nacionalidades que acudieron al país en aquellos años: de Polonia vino a morir aquí, el 15 de octubre 1897, Stanislas Statkowski; que había nacido el 4 de diciembre de 1855. Su lápida: “ Dem auge fern, Dem herzen Ewig Nah”, es un misterio; como la presencia en Santo Domingo de Grace C. Kennison, nacida el 21 de diciembre de 1908 y muerta el 18 de noviembre de 1937 con 29 años. Las tumbas de las familias Castro Curiel, comerciantes judíos de Curazao, muertos en 1895, son hoy apenas legibles. Desde Holanda vino Carlos Haseth Evertz, de las islas inglesas vino Jacobo Paul James, pastor de la Iglesia Metodista episcopal africana, y murió aquí en 1923. Está también el testimonio de muertos árabes –apellidos José Ysa Katime, Antonio Selman (1879-1919), Matilde Selman (1909-1919) Natividad Lama–; el de muertos puertorriqueños –Pedro Pablo Bonilla (1807-1881) Ministro de la Justicia (1863-1865); Miguel Pagani (salicup) nacido el 12 de marzo 1849 en San Juan de Puerto Rico y muerto en Santo Domingo el 22 de enero de 1896–, y el de muertos españoles –Jaime Bou Pla, Ana Maria Bou y Salvador Bou, de Don Miguel Galindo, Cónsul de España muerto el 9 de junio de 1886–. El cementerio es testigo de tiempos de colonización y de resistencia. Se registran en él muertes durante la ocupación haitiana de adineradas familias de comerciantes franceses que perdieron sus familiares y que aquí fueron enterrados con lápidas escritas en francés que recuerdan su paso por la tierra: “Sous ce monument repose la dépouille mortelle de Jean Félix Depré, né au Cap Haitien le 25 juin 1787 décédé a Santo Domingo, le 25 decembre 1851: Il fut bon pére et bon ami, il laisse des regrets et le deuil”. Otra familia aquí presente es la Licairac: Aurelien Licairac muerto con 22 años; la de Alexandre Licairac, muerto con 25 años –nacidos ambos en Santo Domingo– y el primer familiar, el francés “Ci git François Licairac né en 1796 et décedé le 26 juillet 1871 a l´age de 75 ans”. Otros apellidos de origen francés se registran en las lápidas: Marie Manuelle Quintano, Marie Joseph Pradal, la familia Bona de Corsega, Oscar Cosfrillón, Schack, Estefanía Roa de Doghert, Manuel Joaquín Del Monte, Du Breil, Pauline Henriette Cuast Ve
 uve Du Breil, Francois Laforgue, Adele Laforgue, Victor Dourocher, Matilde Gautier, Francisco Pimentel, José Gautier. Igualmente el cementerio nos da testimonio de los muertos de la guerra de Restauración (Felipe Mañón, Manuel de Jesús Blonda, Wenceslao Álvarez, José Valdez, Ricardo Chevalier, Manuel Lovelance, Rafael Tejada), de las muertes de la Anexión a España (Joaquín Suárez de Avengoza, asistente militar de Pedro Santana, José Caminero); de la Guerra de Independencia (los próceres Juan Bautista Alfonseca, Lorenzo Deogracia Marty, Leopoldo Navarro, Eustaquio Puello, José María Serra, Pedro Báez, Juan Sterling, María Veloz, Eduardo Abreu, Concepción Bona, Fernando Valerio, José María Imbert) y de los guerrilleros de principios de siglo XX ( Rafael Abreu). Ya más próximo a nosotros en el tiempo el cementerio nos recuerda en sus lápidas los muertos de la Guerra de Abril de 1965: Jacques Viau Renaud: haitiano, poeta, nació en 1941, muerto el 21 de junio del 1965, está allí enterrado con Manuel Machado (por falta de espacio y de dinero, seguramente), ciudadano español nacido en 1837 y muerto en 1900; Pablo Rodríguez, muerto el 15 de mayo de 1965, Ramón Euclides Morillo muerto el 22 de mayo de 1965 en el asalto al Palacio Nacional; André Riviere, aventurero idealista francés, muerto aquí el 15 de junio de 1965, Ilio Capocci, hombre rana, entrenador italiano de los hombres de Montes Arache, muerto el 19 de mayo de 1965, comandante del Ejército Nacional Juan María Lora Fernández, muerto el 19 de diciembre de 1965; comandante Ramón Mejía del Castillo (Pichirillo) muerto el 14 de agosto de 1965, sin él, a lo mejor la historia de Cuba fuera diferente; Juan Miguel Román muerto el 19 de mayo de 1965; Frank Díaz, valiente estudiante de medicina de la Universidad, muerto a los 23 años; Yolanda Guzmán muerta el 24 de abril de 1965; Eduardo Abreu muerto el 4 de octubre de 1965; Parcifal Gautreau, Juan Hernández (kuki) y Víctor Mena, muertos en defensa de la patria y los tres enterrados en una misma tumba. Tenemos asimismo el testimonio de las muertes de norteamericanos del acorazado Memphis, que naufragó frente a la capital el 29 de agosto de 1916, a las 11 am, dejando un saldo de 40 muertos, 9 de ellos reposan en suelo dominicano. Hubieran podido ser más sin la saga del extraordinario héroe Emeterio Sánchez, quien salvó él solo a 6 marinos, lanzándose en las aguas enfurecidas de mar Caribe y a pesar del malestar creado por la primera Intervención USA en el país.
uve Du Breil, Francois Laforgue, Adele Laforgue, Victor Dourocher, Matilde Gautier, Francisco Pimentel, José Gautier. Igualmente el cementerio nos da testimonio de los muertos de la guerra de Restauración (Felipe Mañón, Manuel de Jesús Blonda, Wenceslao Álvarez, José Valdez, Ricardo Chevalier, Manuel Lovelance, Rafael Tejada), de las muertes de la Anexión a España (Joaquín Suárez de Avengoza, asistente militar de Pedro Santana, José Caminero); de la Guerra de Independencia (los próceres Juan Bautista Alfonseca, Lorenzo Deogracia Marty, Leopoldo Navarro, Eustaquio Puello, José María Serra, Pedro Báez, Juan Sterling, María Veloz, Eduardo Abreu, Concepción Bona, Fernando Valerio, José María Imbert) y de los guerrilleros de principios de siglo XX ( Rafael Abreu). Ya más próximo a nosotros en el tiempo el cementerio nos recuerda en sus lápidas los muertos de la Guerra de Abril de 1965: Jacques Viau Renaud: haitiano, poeta, nació en 1941, muerto el 21 de junio del 1965, está allí enterrado con Manuel Machado (por falta de espacio y de dinero, seguramente), ciudadano español nacido en 1837 y muerto en 1900; Pablo Rodríguez, muerto el 15 de mayo de 1965, Ramón Euclides Morillo muerto el 22 de mayo de 1965 en el asalto al Palacio Nacional; André Riviere, aventurero idealista francés, muerto aquí el 15 de junio de 1965, Ilio Capocci, hombre rana, entrenador italiano de los hombres de Montes Arache, muerto el 19 de mayo de 1965, comandante del Ejército Nacional Juan María Lora Fernández, muerto el 19 de diciembre de 1965; comandante Ramón Mejía del Castillo (Pichirillo) muerto el 14 de agosto de 1965, sin él, a lo mejor la historia de Cuba fuera diferente; Juan Miguel Román muerto el 19 de mayo de 1965; Frank Díaz, valiente estudiante de medicina de la Universidad, muerto a los 23 años; Yolanda Guzmán muerta el 24 de abril de 1965; Eduardo Abreu muerto el 4 de octubre de 1965; Parcifal Gautreau, Juan Hernández (kuki) y Víctor Mena, muertos en defensa de la patria y los tres enterrados en una misma tumba. Tenemos asimismo el testimonio de las muertes de norteamericanos del acorazado Memphis, que naufragó frente a la capital el 29 de agosto de 1916, a las 11 am, dejando un saldo de 40 muertos, 9 de ellos reposan en suelo dominicano. Hubieran podido ser más sin la saga del extraordinario héroe Emeterio Sánchez, quien salvó él solo a 6 marinos, lanzándose en las aguas enfurecidas de mar Caribe y a pesar del malestar creado por la primera Intervención USA en el país.Y el testimonio de las muertes de las figuras de las artes y la cultura, la poesía y la literatura. Aquí descansan Abelardo Rodríguez Urdaneta, escultor, pintor, quien realizó a la vez la tumba (es ésta su tumba maestra, cuyos materiales y diseño trajo de Jeumont Francia), de Luisa Ozema Pellerano (penosamente la inscripción en una esquina es ya hoy poco visible) maestra normal, discípula de Eugenio María de Hostos; Luis Conrado del Castillo, jurista, maestro y patriota, Nemesio Rodríguez Objio, Eugenio Maria de Hostos, cuya tumba esta vacía porque fue trasladado en el patio de la Iglesia de Regina, Leopoldo Navarro, José Reyes y Emilio Prud´homme cuya tumbas también están vacías porque sus restos fueron llevados al Panteón Nacional, Gerardo Hansen, Amelia Bobadilla, Manuel de Jesús Galván, Casimiro de Moya, Ramona Rodríguez de Fiallo, Aida Bonnelly, Pedro Francisco Bonó, Antonio Rodríguez, Luis A. Lockward. Por último, están las tumbas de varios presidentes de la Republica que aquí fueron sepultados: Francisco Gregorio Billini Aristy, el Padre Billini y José Núñez de Cáceres (1772-1846). Este sencillo recorrido a través la historia y el tiempo, se hace en un espacio hoy declarado Patrimonio Cultural, situado en el corazón de la ciudad de Santo Domingo. Los habitantes de la ciudad, temerosos, indiferentes, lo ignoran, desconocen la emoción sentida frente al mausoleo de las hermanas Mota Canela, muerta el 17 de julio de 1907 a la edad de 21 años y su hermana Genoveva, muerta el 5 de marzo de 1908 a la edad de 20. Ellas son, como el cementerio mismo, memoria y parte de la identidad nacional del pueblo dominicano.
Datos sobre la autora:
AMPARO CHANTADA (Orán, Argelia, 1945). Doctorada en Ciencias Humanas, mención Geografía Urbana y Planificación Territorial por la Sorbona de Paris I, es profesora de la facultad de Arquitectura de la UASD y miembro de la Academia de Ciencias. Obra: La geografía en Santo Domingo ( 1983), El Canje de deuda por naturaleza (1985), Medio ambiente, modelo de desarrollo y soberania nacional (1993), Del proceso de urbanización a la planificación urbana de Santo Domingo (1997). Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo en dos ocasiones.
_____
Nota: Este artículo es parte de una investigación en marcha que, en algún momento, será publicada en forma de libro por la autora.Apareció publicado previamente en Caudal: revista de letras, artes y pensamiento, año 3, número 9, págs. 47-55.
Fotografías porporcionadas por la autora
















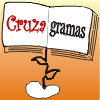
No hay comentarios:
Publicar un comentario