Comentario sobre el texto: Documentado y ameno recorrido por la historia del género de terror en el cine, señalando de forma aguda y certera la problemática social y política que subyace a cada tendencia.
Desde la prehistoria el hombre se ha visto impulsado a representar sus miedos por medio del arte, tal vez como una forma de hacer que éstos sean conmensurables y así poder afrontarlos: lo representado es poseído y, por tanto, puede ser vencido. Con el tiempo, esta íntima relación --que encontramos ya en la pintura rupestre y en los rituales de caza del hombre prehistórico--, se convierte en una fuente de placer y en una simple válvula de escape. La tradición comienza en la literatura pero el cine la adopta desde sus comienzos, desde las primeras proyecciones de
 la linterna mágica, las cuales tenían como objeto asustar al público de circos, ferias y espectáculos de magia. Con su asombroso realismo el cinematógrafo provocaba en el público efectos insólitos: magos e ilusionistas (como Houdini) lo explotaron, proyectando imágenes de fantasmas en cementerios solitarios, para terrorífico deleite del público. A la nueva creación se le atribuían propiedades mágicas: la capacidad de devolver a la vida las almas de los muertos.
la linterna mágica, las cuales tenían como objeto asustar al público de circos, ferias y espectáculos de magia. Con su asombroso realismo el cinematógrafo provocaba en el público efectos insólitos: magos e ilusionistas (como Houdini) lo explotaron, proyectando imágenes de fantasmas en cementerios solitarios, para terrorífico deleite del público. A la nueva creación se le atribuían propiedades mágicas: la capacidad de devolver a la vida las almas de los muertos. Las primeras manifestaciones
Los primeros ejemplos de terror cinematográfico surgen con el expresionismo alemán, como fruto de las inquietudes sociopolíticas de la Alemania de posguerra. Tras El estudiante de Praga (1913), de Stellan Rye, filme de acendrado goticismo, llegó a las pantallas El gabinete del doctor Caligari (1919), de Robert Wienne, filme en el que un manicomio regido por un sabio enloquecido escenificaba el drama de la sociedad germana, con las duras condiciones impuestas por las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial situada literalmente al borde del abismo. Más acorde con la tradición literaria alemana, El Golem (1920), de Paul Wegener y Karl Boese, ofreció un primer ejemplo de vida artificial, aunque en este caso no era un científico, sino un sortilegio cabalístico, el desencadenante de la animación de ese monstruo de barro. Igualmente inquietante era el vampiro protagonista de Nosferatu, el vampiro (1922), de F.W. Murnau, inspirado (sin reconocerlo), en la magnífica novela Drácula de la inglesa Bram Stoker. Este filme mostraba, entre claroscuros, el drama de un alma en pena condenada a vivir con la sangre de los que fueron sus semejantes. Por su parte, también el cine de terror estadounidense se dejó guiar por la inspiración literaria, pero con una mayor inclinación al melodrama. Si la posguerra pobló Europa de soldados maltrechos, con el rostro destruido por la metralla, el cine norteamericano se encargó de poblar las pantallas con románticos y sufrientes monstruos destinados siempre a la fatalidad. Así la doble personalidad del doctor Jekyll era el tema central de El hombre y la bestia (1920), de John Stuart Robertson, filme en el que finalmente se castigaba el atrevimiento del científico por liberar sus impulsos animales. En El fantasma de la ópera (1925), de Rupert Julian, un melómano, cuyo rostro está corroído por el ácido, muere por el amor de una soprano.
Consolidación del género: El terror clásico
El género de terror, tal como lo conocemos hoy, se inicia en la Universal con Drácula (1930), de Tod Browning, película que se vio muy afectada por su origen escénico (procedía no de la novela de Bram Stoker, sino de una pieza teatral inspirada en esa obra) y por una puesta en escena torpe. Pero la novedad del vampiro y la presencia de Bela Lugosi le aseguraron el éxito, por lo que reincidió con Frankenstein (directamente adaptado de la novela de Mary Shelley), que hizo de Boris Karloff uno de los iconos más memorables de la historia del cine. Pero ya La hija de Drácula (1936) sugiere el agotamiento del género. Entre 1937 y 1938 ninguno de los grandes estudios norteamericanos (Metro Golding Meyer, U
 niversal, United Artist, Warner…) distribuyen películas de terror. Sin embargo, en 1939 la Universal resucita a Frankenstein en La sombra de Frankenstein, película que es más un canto de cisne que un nuevo principio.
niversal, United Artist, Warner…) distribuyen películas de terror. Sin embargo, en 1939 la Universal resucita a Frankenstein en La sombra de Frankenstein, película que es más un canto de cisne que un nuevo principio. La renovación del género: variantes y evoluciones y Serie B
El terror fantástico y la ciencia-ficción se renovaron gracias a una serie de películas de bajo presupuesto realizadas hasta 1946 por la productora norteamericana RKO. Las mismas combinaban el terror y la ciencia-ficción con el thriller psicológico, creando así una atmósfera angustiosa, basada más en la sugestión que en los efectos terroríficos. Las mismas estaban también caracterizadas por la incorporación de títulos truculentos. En la década de los 50, la proliferación de productores independientes y la apertura de numerosos autocines y salas de programa doble en los Estados Unidos generó una necesidad de títulos que, lógicamente, no podían satisfacer a los aficionados más preparados y sensibles. Para complementar en los programas de las salas el título más atractivo, los exhibidores comenzaron a programar estos filmes de "serie B". En 1950 el género ya había invadido las pantallas dividido en tres temas principales: viaje espacial, extraterrestres hostiles e insectos gigantes, estos últimos, por lo general, producidos por la radiación atómica. Tales producciones, dirigidas básicamente a un público adolescente y muy poco exigente, eran un fiel reflejo de las inquietudes de la época: el miedo a la bomba atómica, el miedo al comunismo, y un generalizado sentimiento paranoico con respecto al exterior. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el tema del gigantismo, ya abordado en King Kong (1933), de Merian C. Cooper y Ernst B. Schoedsack, se convirtió en harto habitual. Al éxito internacional de El monstruo de tiempos remotos (1953), de Eugene Lourie, hay que sumar una producción nipona, Japón ba
 jo el terror del monstruo (1954), de Inoshiro Honda, y filmes norteamericanos tan populares como La humanidad en peligro (1954), de Gordon Douglas, y Tarántula (1955), de Jack Arnold. El temor a este tipo de mutantes, capaces de destruir a su paso tanques y ejércitos, tiene una relación directa con los experimentos atómicos. No en vano estaba muy extendida la idea de que la radiactividad podía producir alteraciones genéticas. Asimismo los animales metamorfoseados eran igualmente inquietantes: el cine convirtió en gigantes a las arañas, las avispas, las hormigas y otras criaturas con no demasiadas simpatías entre el público. Ese tipo de mutaciones no afectaron sólo a insectos o reptiles. En algún caso afectaron también a seres humanos, dando lugar a humanoides como el protagonista de La mujer y el monstruo (1954), de Jack Arnold. El ser anfibio de este filme, con su deseo constante hacia la joven heroína, sublimaba un contenido que ya podía observarse en los licántropos del cine: el componente de bestialidad quedaba asimilado al deseo pasional, por oposición a la contenida educación de los personajes más admirables. Otra metamorfosis con final trágico es la relatada en La mosca (1958), de Kurt Neumann. En este caso el personaje central, un científico, trataba de experimentar con una especie de transportador molecular. Sin embargo, una mosca intervenía accidentalmente en el proceso de suerte que la cabeza y una pata del insecto pasaban a formar parte del cuerpo del sabio. En la escalofriante escena final, el insecto, enredado en una telaraña, exhibía el rostro y un brazo del científico. Como en otras fábulas semejantes, el mensaje final era claramente anticientífico. Hoy podemos afirmar –gracias a nuestra visión panorámica y de conjunto— que la mayoría de las producciones de terror de "serie B" no soportan una crítica mínimamente rigurosa, aunque la nostalgia de muchos seguidores ha hecho de ellas objeto de culto minoritario. El más destacado productor y realizador identificado con esta corriente es Roger Corman. De su extensa e irregular trayectoria profesional cabe rescatar la filmografía que consagró a la obra de Edgar Allan Poe. Títulos como La caída de la casa Usher (1960), El péndulo y la muerte (1961), El cuervo (1963) y La máscara de la muerte roja (1963) son sin duda alguna un meritorio ejemplo de adaptación.
jo el terror del monstruo (1954), de Inoshiro Honda, y filmes norteamericanos tan populares como La humanidad en peligro (1954), de Gordon Douglas, y Tarántula (1955), de Jack Arnold. El temor a este tipo de mutantes, capaces de destruir a su paso tanques y ejércitos, tiene una relación directa con los experimentos atómicos. No en vano estaba muy extendida la idea de que la radiactividad podía producir alteraciones genéticas. Asimismo los animales metamorfoseados eran igualmente inquietantes: el cine convirtió en gigantes a las arañas, las avispas, las hormigas y otras criaturas con no demasiadas simpatías entre el público. Ese tipo de mutaciones no afectaron sólo a insectos o reptiles. En algún caso afectaron también a seres humanos, dando lugar a humanoides como el protagonista de La mujer y el monstruo (1954), de Jack Arnold. El ser anfibio de este filme, con su deseo constante hacia la joven heroína, sublimaba un contenido que ya podía observarse en los licántropos del cine: el componente de bestialidad quedaba asimilado al deseo pasional, por oposición a la contenida educación de los personajes más admirables. Otra metamorfosis con final trágico es la relatada en La mosca (1958), de Kurt Neumann. En este caso el personaje central, un científico, trataba de experimentar con una especie de transportador molecular. Sin embargo, una mosca intervenía accidentalmente en el proceso de suerte que la cabeza y una pata del insecto pasaban a formar parte del cuerpo del sabio. En la escalofriante escena final, el insecto, enredado en una telaraña, exhibía el rostro y un brazo del científico. Como en otras fábulas semejantes, el mensaje final era claramente anticientífico. Hoy podemos afirmar –gracias a nuestra visión panorámica y de conjunto— que la mayoría de las producciones de terror de "serie B" no soportan una crítica mínimamente rigurosa, aunque la nostalgia de muchos seguidores ha hecho de ellas objeto de culto minoritario. El más destacado productor y realizador identificado con esta corriente es Roger Corman. De su extensa e irregular trayectoria profesional cabe rescatar la filmografía que consagró a la obra de Edgar Allan Poe. Títulos como La caída de la casa Usher (1960), El péndulo y la muerte (1961), El cuervo (1963) y La máscara de la muerte roja (1963) son sin duda alguna un meritorio ejemplo de adaptación. La hibridación del género de terror
Con el tiempo la diferencia entre los géneros, al igual que lo que ocurre con la ciencia-ficción, se convirtió en algo cada vez más difuso. Determinadas películas, encuadradas de forma habitual dentro del mundo del thriller o la serie negra, contienen innegables vínculos con el cine de terror. Tal es el caso de ¿Qué fue de Baby Jane? (1962), de Robert Aldrich, y El estrangulador de Boston (1968), de Richard Fleischer. Poco a poco, el público se iba preparando para la aparición de psicópatas aún más escalofriantes. Frente a la modernidad apuntada en sus temas por el cine de terror norteamericano, el cine británico de terror, realizado casi en su totalidad dentro de la productora Hammer, demostró una nostalgia muy profunda por los temas clásicos. Por su parte, un país como Italia, ofreció una muy personal producción del género. En este país Darío Argento unió a su talento para crear tensión una exhibición de violencia hasta entonces inédita en las pantallas. Sin embargo, el cine italiano posterior, por lo general de bajo presupuesto, ha insistido sobremanera en la truculencia, estrenando producciones tan excesivas como Holocausto caníbal (1979), de Ruggero Deodato.
La explicitación del horror: el sadismo psicópata
Norman Bates, el protagonista de Psicosis (1961), de Alfred Hitchcock, incorporó el sadismo de los psicópatas al repertorio del cine de terror. El público de los sesenta, menos cauteloso al respecto que el de décadas anteriores, solicitaba una mayor dosis de violencia en la pantalla. Fue así como aparecieron en el mercado cinematográfico filmes como Blood Feast (1963), de Herschell Gordon Lewis, quien también dirigió 2000 maniacs (1964). Estas películas mostraban de forma descarnada asesinatos y vejaciones. Unos efectos especiales exagerados y cierta
 s notas de humor prefiguraban el tipo de cine de horror que triunfaría en las taquillas dos décadas después. La noche de los muertos vivientes (1968), de George A. Romero, seguía el mismo trayecto. Con un estilo de realización cercano al reporterismo, Romero proponía en su obra lo que algunos teóricos han considerado sublimación del consumismo. Una nube radiactiva provoca una epidemia cuyas víctimas se convierten en zombis que sólo consiguen calmar su terrible ansiedad devorando carne humana. Estos títulos renovadores compartían cartelera con otros más conservadores en cuanto a temas. El gigantismo, por ejemplo, vivió una segunda edad de oro con títulos como Tiburón (1975), de Steven Spielberg; El alimento de los dioses (1976), de Bert I. Gordon; y La bestia bajo el asfalto (1980), de Lewis Teague. Bien es cierto que las masacres causadas por las bestias protagonistas de estas producciones eran mostradas de forma más explícita. Asimismo, el estilo documental reaparecía en La matanza de Texas (1974), de Tobe Hooper, título en el que los psicópatas eran una familia de carniceros del Medio Oeste liderados por el benjamín, Leatherface, un gigante deforme que cubría su rostro con una piel humana, el cual se hizo popular entre los aficionados, siendo el primer criminal de este tipo que despertaba las simpatías del público.
s notas de humor prefiguraban el tipo de cine de horror que triunfaría en las taquillas dos décadas después. La noche de los muertos vivientes (1968), de George A. Romero, seguía el mismo trayecto. Con un estilo de realización cercano al reporterismo, Romero proponía en su obra lo que algunos teóricos han considerado sublimación del consumismo. Una nube radiactiva provoca una epidemia cuyas víctimas se convierten en zombis que sólo consiguen calmar su terrible ansiedad devorando carne humana. Estos títulos renovadores compartían cartelera con otros más conservadores en cuanto a temas. El gigantismo, por ejemplo, vivió una segunda edad de oro con títulos como Tiburón (1975), de Steven Spielberg; El alimento de los dioses (1976), de Bert I. Gordon; y La bestia bajo el asfalto (1980), de Lewis Teague. Bien es cierto que las masacres causadas por las bestias protagonistas de estas producciones eran mostradas de forma más explícita. Asimismo, el estilo documental reaparecía en La matanza de Texas (1974), de Tobe Hooper, título en el que los psicópatas eran una familia de carniceros del Medio Oeste liderados por el benjamín, Leatherface, un gigante deforme que cubría su rostro con una piel humana, el cual se hizo popular entre los aficionados, siendo el primer criminal de este tipo que despertaba las simpatías del público.La infancia protagonista
A finales de los sesenta, coincidiendo con la explosión demográfica, comienzan a aparecer producciones en las que los niños son el agente que trae el horror, por lo general asociado con las fuerzas diabólicas. Tres títulos ejemplifican este contenido: La semilla del diablo (1968), de Roman Polanski; El exorcista (1973), de William Friedkin; y La profecía (1976), de Richard Donner. Al margen de esa variante luciferina, el recién nacido de ¡Estoy vivo! (1974), de Larry Cohen, despertaba el amor de sus padres, aun a pesar de ser un bestial asesino capaz de las más terribles atrocidades. Algo parecido contaba el argumento de Cromosoma 3 (1979), de David Cronenberg, película en la que una alteración genética convertía a una mujer en madre de pequeños humanoides idénticos entre sí y también semejantes en su afán por el crimen. Stephen King, por entonces un pujante novelista de terror, dio al cine un primer argumento que también se relacionaba con la infancia. La adolescente de Carrie (1976), de Brian De Palma, poseía poderes psíquicos que, por culpa de su opresiva madre y de la incomprensión de sus compañeros, desembocan en una masacre. Niños y jóvenes parecen destinados en esta etapa a convertirse en portadores de desgracia en una mayoría de títulos.
Del lado del villano: cine de terror para adolescentes
En la referencia a Leatherface quedaba consignada una nueva tendencia de los aficionados al género de terror, cada vez más proclives a simpatizar con el villano en lugar de con el héroe. Produccio
 nes como Las colinas tienen ojos (1977), de Wes Craven; La noche de Halloween (1978), de John Carpenter; y Viernes 13 (1981), de Sean S. Cunnigham, contaban con personajes centrales de conciencia alterada, sádicos y, por lo general, guiados de forma exclusiva por el único afán de asesinar al mayor número de personas que les permitieran sus fuerzas. Al contrario de lo que pudiera parecer a priori, no se trata de asesinos de corte realista, sino que el carácter de éstos está exagerado y parece acompañarlos un cierto componente sobrenatural, ya que sobreviven de forma milagrosa a todos los intentos por acabar con sus vidas. Es éste un cine de constantes sobresaltos, basado en el golpe de efecto y el exhibicionismo casi grosero de los espectaculares efectos especiales. Los crímenes imaginativos son el único aliciente que renueva el esquema casi fijo de la trama argumental. Por otra parte, las secuelas sirven para explotar comercialmente un filón que mantuvo su eficacia a lo largo de toda la década de los ochenta. El humor negro, cada vez más habitual en este tipo de producciones, guarda una cierta relación con los cómics publicados en los años cincuenta por la editorial americana E.C., concretamente con el titulado Tales from the Crypt. Un hombre lobo americano en Londres (1981), de John Landis, y Creepshow (1982), de George A. Romero, son tributarios de ese referente en la historieta o cómics. Así, son personajes que claramente no pueden entenderse sin aludir a ese tipo de humor: Freddy, el asesino del guante lleno de cuchillas de Pesadilla en Elm Street (1984), de Wes Craven, y los enloquecidos diablos de Posesión infernal (1983), de Sam Raimi. A veces la exageración puesta en escena en estos filmes conduce a una especie de mezcla entre la comedia sin prejuicio y el terror de bajo presupuesto, como ocurre en El vengador tóxico (1985), de Michael Herz y Samuel Weil. En otros casos, el humor nace de lo chocante del personaje principal: que un muñeco para niños se convierta en criminal es un planteamiento insólito que necesariamente conduce a la sonrisa, como demuestra El Muñeco diabólico (1988), de Tom Holland. Los personajes más populares del cine de terror de finales de los ochenta son los asesinos en serie, ya sean tratados éstos desde una perspectiva semidocumental, como en Henry, retrato de un asesino (1989), de John McNaughton; o con cierta simpatía, caso de El silencio de los corderos (1990), de Jonathan Demme. Este protagonismo, por lo extremo de su explotación, condujo a un cierto hartazgo del público que en los años noventa optó por propuestas menos truculentas y más ajustadas al horror clásico.
nes como Las colinas tienen ojos (1977), de Wes Craven; La noche de Halloween (1978), de John Carpenter; y Viernes 13 (1981), de Sean S. Cunnigham, contaban con personajes centrales de conciencia alterada, sádicos y, por lo general, guiados de forma exclusiva por el único afán de asesinar al mayor número de personas que les permitieran sus fuerzas. Al contrario de lo que pudiera parecer a priori, no se trata de asesinos de corte realista, sino que el carácter de éstos está exagerado y parece acompañarlos un cierto componente sobrenatural, ya que sobreviven de forma milagrosa a todos los intentos por acabar con sus vidas. Es éste un cine de constantes sobresaltos, basado en el golpe de efecto y el exhibicionismo casi grosero de los espectaculares efectos especiales. Los crímenes imaginativos son el único aliciente que renueva el esquema casi fijo de la trama argumental. Por otra parte, las secuelas sirven para explotar comercialmente un filón que mantuvo su eficacia a lo largo de toda la década de los ochenta. El humor negro, cada vez más habitual en este tipo de producciones, guarda una cierta relación con los cómics publicados en los años cincuenta por la editorial americana E.C., concretamente con el titulado Tales from the Crypt. Un hombre lobo americano en Londres (1981), de John Landis, y Creepshow (1982), de George A. Romero, son tributarios de ese referente en la historieta o cómics. Así, son personajes que claramente no pueden entenderse sin aludir a ese tipo de humor: Freddy, el asesino del guante lleno de cuchillas de Pesadilla en Elm Street (1984), de Wes Craven, y los enloquecidos diablos de Posesión infernal (1983), de Sam Raimi. A veces la exageración puesta en escena en estos filmes conduce a una especie de mezcla entre la comedia sin prejuicio y el terror de bajo presupuesto, como ocurre en El vengador tóxico (1985), de Michael Herz y Samuel Weil. En otros casos, el humor nace de lo chocante del personaje principal: que un muñeco para niños se convierta en criminal es un planteamiento insólito que necesariamente conduce a la sonrisa, como demuestra El Muñeco diabólico (1988), de Tom Holland. Los personajes más populares del cine de terror de finales de los ochenta son los asesinos en serie, ya sean tratados éstos desde una perspectiva semidocumental, como en Henry, retrato de un asesino (1989), de John McNaughton; o con cierta simpatía, caso de El silencio de los corderos (1990), de Jonathan Demme. Este protagonismo, por lo extremo de su explotación, condujo a un cierto hartazgo del público que en los años noventa optó por propuestas menos truculentas y más ajustadas al horror clásico.El regreso del vampiro: viejos temas, nuevas perspectivas
El personaje del vampiro, abandonado (con algunas excepciones) en el cine norteamericano durante años, recuperó su protagonismo a mediados de los ochenta. Los motivos que crean el caldo de cultivo ideal para el retorno de estos señores de la noche, que tanto éxito tuvieron en los años treinta, son diversos: desde un punto de vista sociológico, la epidemia del SIDA, que renovó el temor a una infección letal a través del contacto con la sangre. Ninguna otra figura de ficción personifica mejor esa condena a muerte que el vampiro. A este componente social se sumó la corriente neorromántica que afectó a determinados sectores. Mientras el público adulto solicitaba de nuevo melodramas estilizados, los adolescentes se sintieron fascinados por una estética decadente, inequívocamente gótica. Jóvenes ocultos (1987), de Joel Schumacher, e
 xplora la vida en grupo de unos vampiros bohemios, modernizados en su atuendo, pero clásicos en sus comportamiento. Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, ofrece un planteamiento más clásico, resaltando la historia de amor entre el aristócrata transilvano y la bella Mina Harker. Por su parte, Entrevista con el vampiro (1994), de Neil Jordan, convierte a los vampiros en atractivos galanes que, pese a la fatalidad que pesa sobre sus vidas, conservan de buen grado el encanto que los hace deseables. Asimismo fueron recuperados para el cine los licántropos, otro mito del cine clásico. Los efectos especiales hicieron mucho más explícita la transformación de estos hombres lobos, como dejaba de manifiesto Aullidos (1980), de Joe Dante. El cuento de "Caperucita Roja", reinterpretado en En compañía de lobos (1984), de Neil Jordan, era así objeto de una nueva lectura: el licántropo simbolizaba las esencias masculinas menos civilizadas. Es éste un estereotipo instintivo y pasional que, en tiempo de progresos feministas, todavía encuentra su acomodo en el imaginario colectivo. El largometraje Lobo (1994), de Mike Nichols, refuerza esa masculinidad agresiva e identifica un cliché que conserva su actualidad. Por otra parte, el filme Frankenstein de Mary Shelley (1994), de Kenneth Branagh, probó a resucitar al viejo monstruo de laboratorio hecho a retazos. Pese a la menor resonancia de esta película, el modelo está del todo vigente, auque transformado en los distintos entes cibernéticos que, como Terminator, aparecen en la ciencia-ficción de los ochenta y noventa. La vida artificial, a diferencia de lo que ocurría en los años treinta, no es ya una aberración, antes al contrario, la ciencia parece observarla dentro del campo de la posibilidad. Durante los noventa la estética gótica presente en el cine de vampiros ha dado lugar a otras derivaciones dentro del género. Un ejemplo muy interesante al respecto es El cuervo (1993), de Alex Proyas. El personaje central de esta producción tiene una estética siniestra, no muy diferente de la que lucen en los noventa numerosos jóvenes de Europa y Estados Unidos. La única gran diferencia de este filme con los melodramas sobrenaturales de los años treinta y cuarenta es la violencia. En cierto sentido, ése es el componente que ha marcado decisivamente la evolución del género.
xplora la vida en grupo de unos vampiros bohemios, modernizados en su atuendo, pero clásicos en sus comportamiento. Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, ofrece un planteamiento más clásico, resaltando la historia de amor entre el aristócrata transilvano y la bella Mina Harker. Por su parte, Entrevista con el vampiro (1994), de Neil Jordan, convierte a los vampiros en atractivos galanes que, pese a la fatalidad que pesa sobre sus vidas, conservan de buen grado el encanto que los hace deseables. Asimismo fueron recuperados para el cine los licántropos, otro mito del cine clásico. Los efectos especiales hicieron mucho más explícita la transformación de estos hombres lobos, como dejaba de manifiesto Aullidos (1980), de Joe Dante. El cuento de "Caperucita Roja", reinterpretado en En compañía de lobos (1984), de Neil Jordan, era así objeto de una nueva lectura: el licántropo simbolizaba las esencias masculinas menos civilizadas. Es éste un estereotipo instintivo y pasional que, en tiempo de progresos feministas, todavía encuentra su acomodo en el imaginario colectivo. El largometraje Lobo (1994), de Mike Nichols, refuerza esa masculinidad agresiva e identifica un cliché que conserva su actualidad. Por otra parte, el filme Frankenstein de Mary Shelley (1994), de Kenneth Branagh, probó a resucitar al viejo monstruo de laboratorio hecho a retazos. Pese a la menor resonancia de esta película, el modelo está del todo vigente, auque transformado en los distintos entes cibernéticos que, como Terminator, aparecen en la ciencia-ficción de los ochenta y noventa. La vida artificial, a diferencia de lo que ocurría en los años treinta, no es ya una aberración, antes al contrario, la ciencia parece observarla dentro del campo de la posibilidad. Durante los noventa la estética gótica presente en el cine de vampiros ha dado lugar a otras derivaciones dentro del género. Un ejemplo muy interesante al respecto es El cuervo (1993), de Alex Proyas. El personaje central de esta producción tiene una estética siniestra, no muy diferente de la que lucen en los noventa numerosos jóvenes de Europa y Estados Unidos. La única gran diferencia de este filme con los melodramas sobrenaturales de los años treinta y cuarenta es la violencia. En cierto sentido, ése es el componente que ha marcado decisivamente la evolución del género.Las últimas tendencias
En los últimos años hemos asistido a un renacer de las películas de fantasmas, con éxitos como El sexto sentido, (1999) de Shyamalan o Lo que la verdad esconde (2000) de Zemeckis. Estos títulos, dirigidos al público adulto, compiten en taquilla con otros dirigidos de forma más clara a adolescentes, y que son una relectura de los films de asesinos múltiples que tanto éxito tuvieron en los años 80. Pero estas películas exageran la nota cómica para convertirse en verdaderas parodias. Este es el caso de films como Scary Movies, (2000) de Wayans, que revela cierta vocación autorreflexiva en el género, ya que parodia a la casi igualmente cómica Scream (1996) de Wes Craven. También se ha trabajado el género en una línea claramente experimental, que recuerda a la llamada Nouvelle Vague francesa, (estilo de realización adoptado en Francia a principios de los años 60, cercano al estilo documental, carente de ornamento y que desafía las normas de la sintaxis cinematográfica), y al estilo documental inaugurado en el terror con La matanza de Texas. El proyecto de la bruja de Blair (1999) de Myrick y Sánchez, supuso un gran éxito de promoción que decayó con posterioridad en taquilla. Como vemos, pues , el género de terror, de presencia constante en la historia del cine, presenta innumerables variantes que cambian al tenor de los cambios de la propia sociedad, elaborando nuevas fórmulas y versionando las ya consolidadas, a fin de actualizarlas. Este recorrido por el género pone de manifiesto que “a cada época su miedo”, y que aunque pueda tener sus momentos de crisis, el terror siempre tendrá sus creadores, sus intérpretes y sus espectadores dispuestos a resucitarlo. Parece, en definitiva, cubrir una honda necesidad del hombre.
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO BARAHONA, Fernando, 100 películas de terror, Colección Cien años de cine, Barcelona, Royal Books, 1992.
ALONSO BARAHONA, Fernando, Obras maestras del cine, Colección Cien años de cine, Barcelona, Royal Books, 994.
ALONSO GARCÍA, Luis, La oscura naturaleza del cinematógrafo: raíces de la expresión aurovisual, Contraluz-libros de cine, Valencia, Ediciones de la Mirada, 1996.
BASSA, J., FREIXAS, R., El cine de ciencia ficción, Barcelona, Paidós, 1993.
BETTELHEIM, Bruno: Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona, Grijalbo- Mondadori, 1997.
BURCH, Noel, El tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra, 1995.
GRAY, Jeffrey Alan: La psicología del miedo y el estrés. Zaragoza, Labor, 1993.
GUBERN. Román: Historia del cine, Vols I y II, Barcelona, Lumen, 1982.
LEUTRAT, Jean-Louis, Vida de fantasmas. Lo fantástico en el cine, Contraluz-libros de cine, Valencia, Ediciones de la Mirada , 1999.
ROSALES, Emilio, Apuntes de clase de Estética I, Facultad de CCINF, Universidad de Sevilla, Curso 1998-1999.
DATOS AUTORAS
Mª CARMEN IRIBARREN GIL (Sevilla, España, 6 de enero de 1980) es Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Hispalense de Sevilla
NORMA CABRERA MACÍAS (Sevilla, España, 23 de enero de 1976) es Licenciada Comunicación Audiovisual por la universidad Hispalense de Sevilla .
_____
Publicado originalmente en Caudal, año 1, número 4, octubre-diciembre 2002, págs. 47-53
















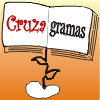
No hay comentarios:
Publicar un comentario